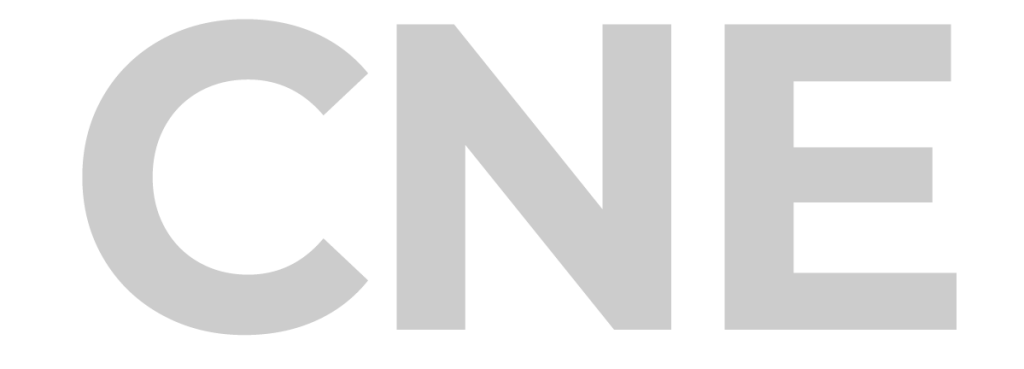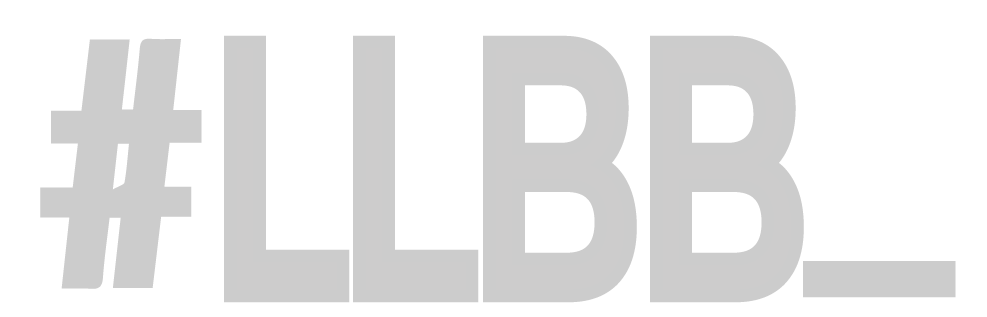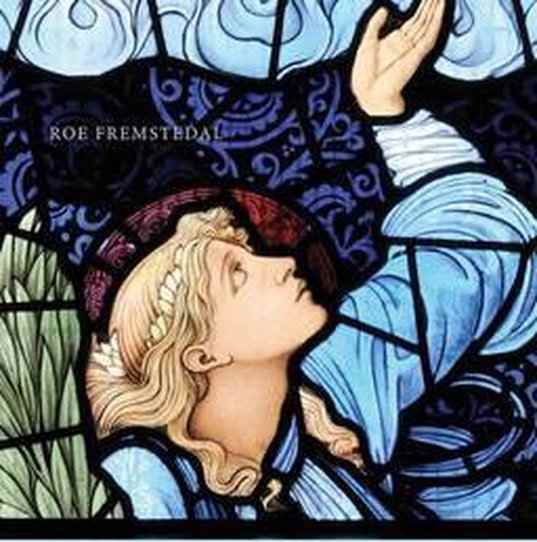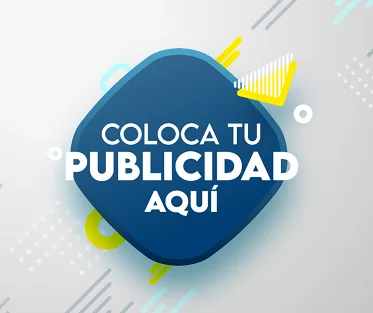La filosofía siempre me ha ayudado a entender la vida y tomar las mejores decisiones. Siempre me ha interesado cómo plantean los filósofos la cuestión de la fe, supongo que por mi formación en colegios religiosos. Y entre ellos, la oposición entre Kant y Kierkegaard. Kant decía que la fe tenía que ser racional, y Kierkegaard decía lo contrario, la fe verdadera es irracional.
También la fe es un espacio de duda. La duda en sí es una de las cualidades humanas más naturales, la curiosidad por saber más, por hallarle sentido a la vida, por encontrar respuestas que nos dejen tranquilos. Por eso, qué sentido tiene tener fe, si uno siempre duda.
Sin embargo, si no existiese la duda, la fe no tendría ningún sentido, pues lo que se sabe no admite duda y la duda existe cuando la razón alcanza el límite del conocimiento sin obtener una respuesta total, completa y satisfactoria a todo lo que ocurre en la realidad. Donde no hay duda, la fe es innecesaria.
Las comunidades religiosas deberían ser un espacio de diálogo donde se pudieran compartir honestamente las dudas. No todos vivimos en nuestro interior la misma experiencia. Para crecer en la fe necesitamos el estímulo y el diálogo con otros que comparten la misma inquietud.
Estamos viviendo tiempos pocos religiosos. Pero, sin embargo, la espiritualidad gana prestigio y relevancia: vivimos una época fértil en milenarismos, gurús y emociones trascendentes que dan sentido al acelerón cotidiano y al consumismo banal.
La conmovedora película de Juan Antonio Bayona sobre el accidente aéreo de los Andes de 1972, hipnotiza por su espectacularidad. Los primeros quince minutos de “La sociedad de la nieve” son canónicos y magistrales por cómo se plantea la historia y se caracterizan los personajes.
Con una economía de recursos soberbia, el director Bayona, cuenta quiénes son esos jóvenes y por qué se comportarán así después del accidente, y en ese ejercicio narrativo sobresale una secuencia en una iglesia antes del viaje, donde el sacerdote narra el evangelio de Lucas sobre los 40 días de Jesús en el desierto.
Gracias a ella, al espectador le queda claro que la religión es muy importante en las vidas de esos personajes, en su forma de entender la amistad y la fraternidad. Sin esa secuencia, los debates morales sobre la antropofagia que ocupan buena parte del nudo de la película serían incomprensibles.
La sociedad de la nieve es una película sobre el tabú religioso: la fe otorga a esos náufragos el espíritu solidario que necesitan para sobrevivir, pero también los pone ante un dilema destructivo. La duda surge y los acompaña siempre.
Por supuesto, Bayona no inventa nada. Esa fe y esos dilemas están en el corazón de las memorias de los supervivientes, y son fieles a sus relatos y meditaciones, pero subrayar ese sustrato católico es una decisión narrativa.
Todas las historias se pueden contar desde muchos puntos de vista, incidiendo en tales o cuales aspectos y obviando otros. La escena de la iglesia pone la religión en el centro y le quita universalidad laica a la angustia moral de los supervivientes.
Por eso esta película interpela tan hondamente a su época: su autor ha entendido -quizá sin pensarlo, por pura absorción del ambiente- que vivimos tiempos religiosos y que la mirada laica sobre el mundo se está apagando.
El espectador de La sociedad de la nieve, envidia la cohesión y la hermandad en la fe de las víctimas del accidente de los Andes. Y hacen pensar que el ansia espiritual es el tema de nuestro tiempo.
Esto nada tiene que ver con las grandes religiones organizadas, que en los países occidentales siguen decayendo (aunque no hay que menospreciar su importancia en el auge de movimientos como el trumpista o en la escalada belicista de la derecha israelí).
Los conventos y los seminarios se vacían de vocaciones, y las parroquias, de feligreses, pero el discurso religioso empapa la vida pública y la cultura de formas tan sutiles como insólitas. Mucha gente quiere creer en algo.
No sé, pero desde la pandemia algo está ocurriendo. Y el pensamiento y la literatura han respondido al caos urbano con llamadas al retiro, como la de los antiguos eremitas. La apología de la vida tranquila, campestre, recluida y ensimismada, fomenta una nueva espiritualidad de las cosas sencillas y de la comunión con la Tierra.
La razón, aunque lo dijera Kant, es un arma inútil para interpretar muchas actitudes y manifestaciones que no admiten refutaciones argumentales ni operaciones lógicas porque son emotivas: cuando alguien dice que siente algo, la discusión racional es imposible, no se pueden rebatir sentimientos.
La religión está detrás de muchos activismos y de muchas discusiones públicas en las que no importa quién tiene razón, sino quién es el ortodoxo y quién el hereje. Todos los días, un puro excomulga a un impuro. El libro que mejor explica la política radical actual o la dinámica de las redes sociales es Castiello contra Calvino, de Stefan Zweig. Un apasionante alegato contra la intolerancia.
Hay otro libro sobre la tragedia de los Andes, “Milagro en los Andes”, escrito por -el salvador del grupo-: Nando Parrado, que hay que leer, sobre todo, si te encuentras mal, o “te duele el corazón”. Así reza su Epílogo: “Como solíamos decir en las montañas: – Respira. Respira otra vez. Mientras sigas respirando, estarás vivo. Disfruta de tu existencia. Vive cada momento y no malgastes ni un instante”.
El laicismo se desentendió tanto de la dimensión espiritual de la vida íntima y de la comunitaria, que ahora no sabe cómo bregar con esas emociones que antes regulaban las instituciones y liturgias religiosas. Liberadas de ellas, hoy se expresan en una entropía que amenaza con reventar las costuras de la razón. No vamos bien.