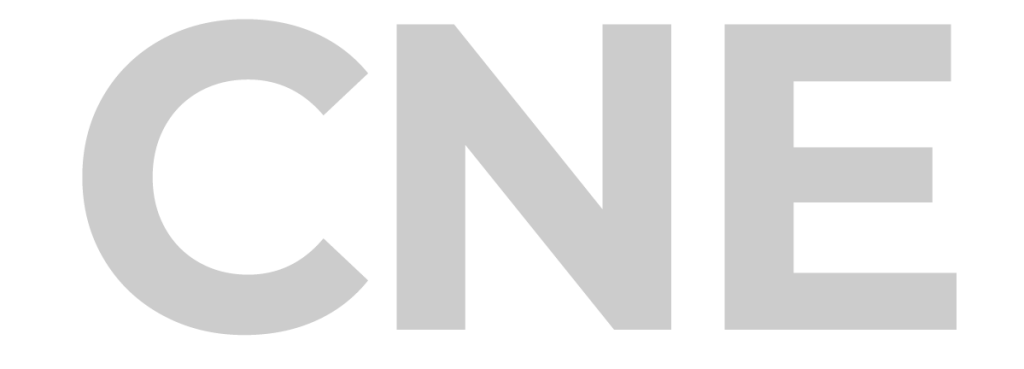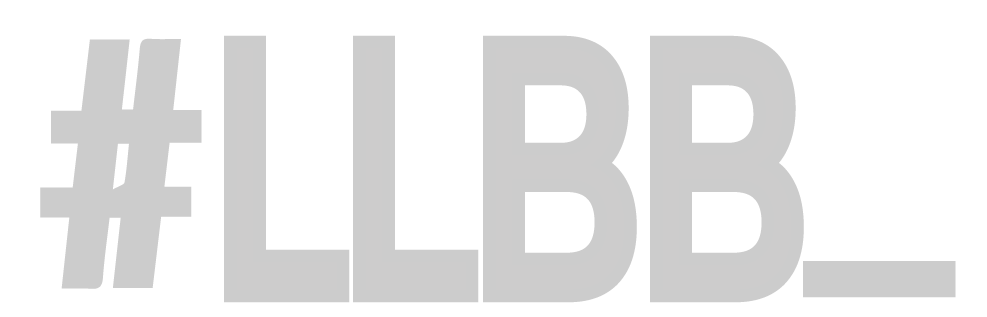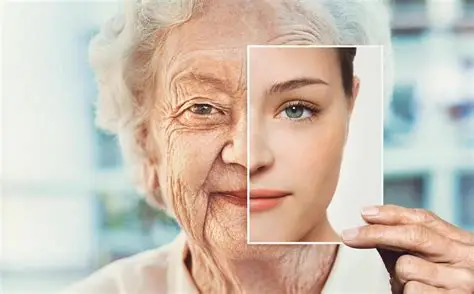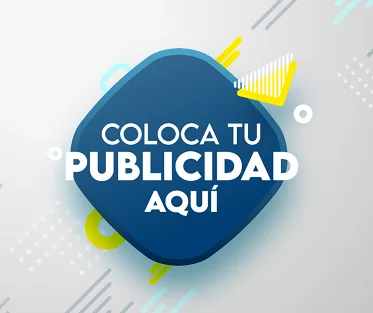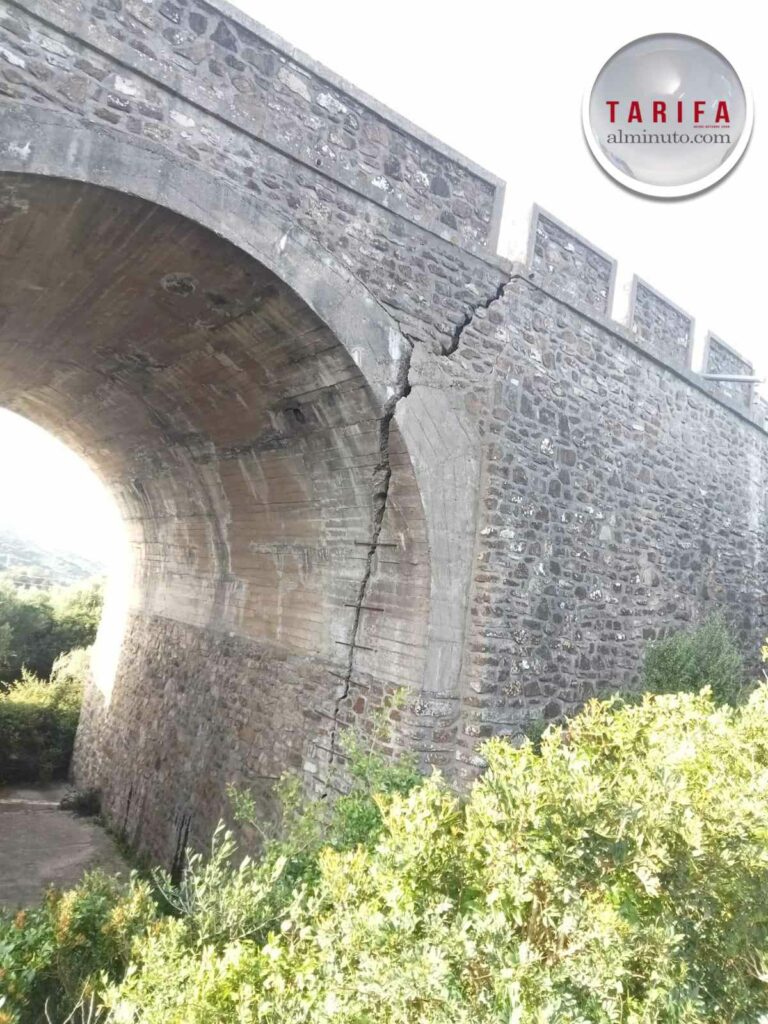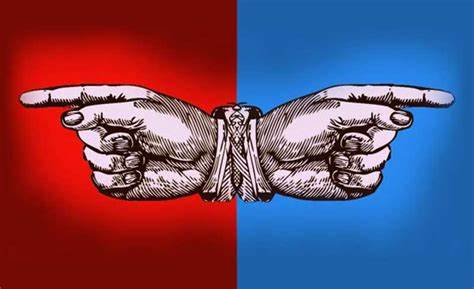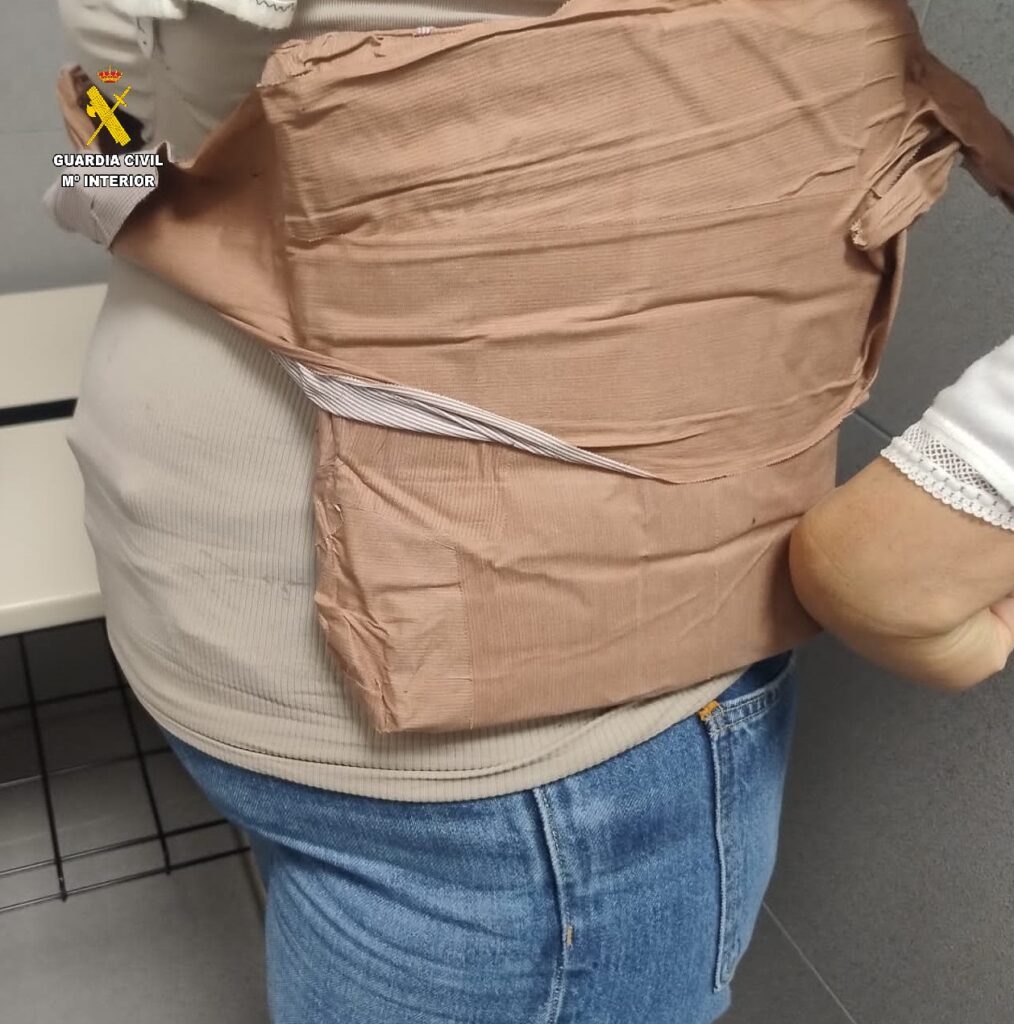El edadismo existe no tengo dudas. Es uno de los prejuicios más arraigados y dañinos en la actualidad, y quizás sea el más invisible, porque no hay suficiente conciencia social sobre el mismo. De ese prejuicio hemos pasado al deseo de una vida eterna tan antiguo como la humanidad, la longevidad.
Según la Real Academia Española (RAE), el edadismo es la «discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas». La RAE incorporó este término en su diccionario en la actualización publicada el 20 de diciembre de 2022, a petición de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP). El objetivo de esta inclusión fue visibilizar la discriminación que sufren muchas personas mayores debido a su edad.
El edadismo se manifiesta de diversas formas. En el ámbito laboral, las personas mayores pueden enfrentar dificultades para encontrar empleo o ser forzadas a retirarse. En el ámbito de la salud, pueden recibir un trato diferente o diagnósticos tardíos. También se manifiesta en la exclusión de las personas mayores de la tecnología.
Hoy en día hay demasiados jóvenes que creen que las redes y los aparatos lo son todo, y que no manejarse bien en ese terreno es ser idiota. Por primera vez en la historia, los mayores están siendo mirados con tremendo desdén por algunos adolescentes descerebrados que siguen el mantra: Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver.
Pero el edadismo campa por el mundo, y muerde y ruge, porque los mayores cada vez somos más y estamos en mejores condiciones físicas, mentales y sociales. En España, por ejemplo, hay 20.000 centenarios y, lo que es aún más relevante, 10 millones de personas mayores de 65 años, un 20% de la población. Somos un grupo importante de votantes, de consumidores, de ciudadanos. Tenemos poder.
En el edadismo, pero también en la longevidad (la cualidad de longevo, es decir, la cualidad de vivir muchos años), es necesario cambiar la mirada. Estamos ante un cambio tan profundo como el climático, pero con mucho menos debate público, porque en 2030 uno de cada cuatro españoles tendrá más de 60 años. Sin embargo, seguimos organizando la sociedad como si envejecer fuera una rareza o una anomalía, cuando la longevidad es ya un símbolo de status.
Nos enfrentamos a un cambio estructural demográfico de magnitudes similares al de la revolución digital o la transición climática. Pero no estamos preparados. La economía del edadismo o de la longevidad no es una categoría de futuro, es ya un presente que desborda los marcos convencionales de las políticas públicas, de las estrategias empresariales y de los sistemas educativos. Hoy la mejor inversión es en uno mismo y en calidad de vida, lo dicen los especialistas geriátricos y los científicos del tema.
Esta transformación tiene muchas caras. Una de las más visibles es el aumento sostenido de la esperanza de vida, que en apenas una generación se ha duplicado. Pero no basta con vivir más años; lo que cuenta es cómo los vivimos. Y para que esos años añadidos no se conviertan en una prolongación pasiva, necesitamos revisar todo lo que entendíamos por formación, trabajo, jubilación, cuidados o propósito vital. No es solo un reto asistencial o presupuestario, es un desafío cultural y productivo de primer orden.
El modelo que separaba de forma nítida a las personas por la edad, educación, empleo y retiro ya no sirve. Vamos hacia biografías más largas, discontinuas y diversas, donde será necesario aprender, reaprender y reubicarse varias veces a lo largo de la vida. Y, sobre todo, exige un rediseño radical de las trayectorias vitales para envejecer bien, prioridad máxima para el 60% de las personas.
Para ello, hay que derribar mitos y prejuicios: las personas mayores sí pueden innovar, adaptarse o emprender. Pero necesitan oportunidades reales de actualización y participación. Necesitan itinerarios formativos que no sean un calco de los modelos juveniles, sino que respondan a sus motivaciones, tiempos y contextos vitales como, por ejemplo, el dormir más y mejor, lo dice un maestro budista como Tenzin Wangyal Ripoche.
Las universidades, las empresas y los agentes sociales deben pensar juntos cómo habilitar esas transiciones, cómo formar para una empleabilidad sénior con sentido, y cómo generar nuevos ecosistemas que mezclen generaciones y talentos. Y rediseñar el propio trabajo. No todo el mundo podrá o querrá seguir en un empleo estándar hasta los 70 años, pero eso no significa que deba quedar fuera del sistema.
Tenemos delante una de las grandes transformaciones del siglo XXI. Podemos abordarla desde la nostalgia, intentando mantener modelos agotados, o desde la oportunidad, reimaginando lo que significa vivir, trabajar y aprender en sociedades más longevas. Si lo hacemos bien, no solo evitaremos colapsos, sino que ganaremos en cohesión, productividad y bienestar.
No hay recetas únicas. Pero sí hay una certeza: la economía de la longevidad no puede esperar. Tampoco puede construirse sin los propios protagonistas. En el fondo, la inclusión sénior es la forma más madura de Progreso. Pero, sobre todo, que los prejuicios de la edad y los miedos, no nos impidan realizar nuestros sueños.