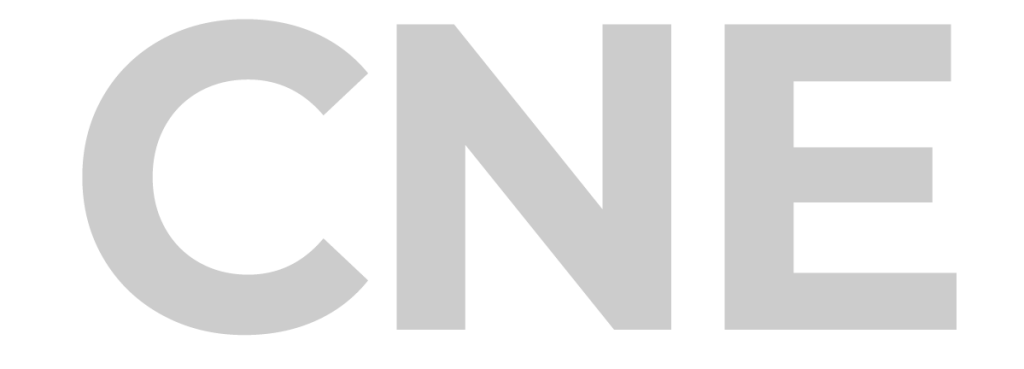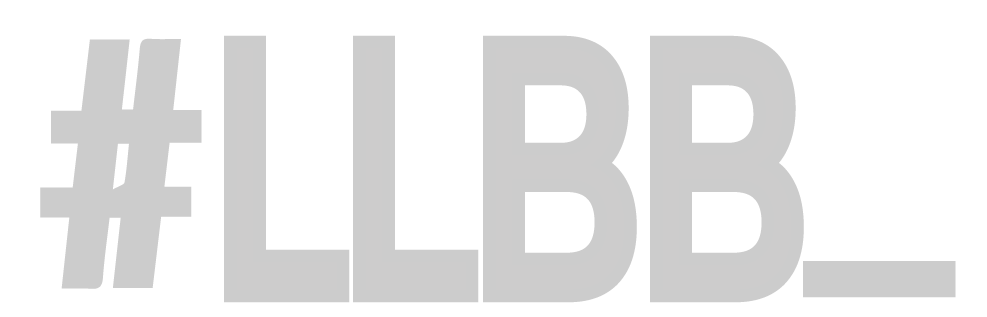Un beso, mi amor, el bocata. Buena suerte en el examen, y que tengas un buen día. Te despido en la puerta y cierro, vuelvo a por mi café. Al pasar por tu habitación entro y me asomo al balcón para ver cómo te alejas con la bici hasta perderte de vista. Guardar un día para cuando no haya, la frase de César Vallejo. Y es que esto se acaba, mi vida, me digo, que me quedan ya muy pocos de desayunar contigo, de oír tu despertador, tu rap en la ducha, tus «déjame, mamá, que lo puedo hacer yo». Guardar un día. Me gusta imaginar que hay un universo de días vividos y que ahí están todos aquellos de libertad absoluta y responsabilidad relativa, en los que nos era suficiente estar juntos para ser felices. Como vosotros ahora. Con una nave espacial llena de tiendas de campaña, de viajes en autobús y de camas de noventa compartidas mínimo por dos, que pilotáis haciendo frente a todas las tormentas que vengan porque aún no le exigís tanto a la vida y basta con teneros cerca. Un botellón de vez en cuando, un festival en Madrid, un concierto, las fiestas de algún pueblo en verano, cinco días en Benidorm. Y si la cosa se tuerce, ahí estáis, formando piña, sin que haga falta jurarlo. Mucho antes de las bodas, de los trabajos, de los primeros entierros y del compromiso cargante del mundo de los adultos. Y en ese universo de días están también los de cuando fuisteis pequeños y os hacíamos el desayuno. Así que te echaré de menos, sí, a la vez que te veo partir en tu viaje sideral, incapaz de imaginar todavía la magnitud de su onda expansiva.
_____________________________________________________
(…)
Pero si de verdad habéis aprendido a pensar y a prestar atención entonces sabréis que tenéis otras opciones. Tendréis el poder real de experimentar una situación masificada, calurosa y lenta, del tipo infierno consumista, como algo no solo lleno de sentido sino también sagrado, que arde con la misma fuerza que ilumina las estrellas: la compasión, el amor, la unidad última de todas las cosas. Tampoco es que este rollo místico sea totalmente cierto: lo único que es cierto con C mayúscula es que uno tiene la oportunidad de decidir cómo va a intentar ver las cosas. Esta, sostengo, es la libertad que entraña la verdadera educación, el aprender a ser equilibrado: que puedas decidir constantemente qué tiene sentido y qué no.
Puedes elegir a qué dioses adorar… porque he aquí otra cosa que es cierta. En las trincheras del día a día de la vida adulta el ateísmo no existe. No existe el hecho de no adorar nada. Todo el mundo adora algo. La única elección que tenemos es qué adoramos. Y una razón excelente para decidir adorar a algún dios o alguna cosa de naturaleza espiritual –ya sea Jesucristo, o Alá, Yavé, o la diosa madre de la Wicca, o las Cuatro Nobles Verdades o algún conjunto inquebrantable principios éticos— es que prácticamente cualquier otra cosa que te pongas a adorar se te va a comer vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales –si es de ellas de dónde extraes el verdadero sentido de la vida— entonces siempre querrás más. Siempre sentirás que quieres más. Es la verdad. Si adoras tu propio cuerpo, tu belleza o tu atractivo sexual, siempre te sentirás feo y cuando se empiece a notar en ti el paso del tiempo y la edad morirás un millón de veces antes de que por fin te metan bajo tierra. Hasta cierto punto todos sabemos ya estas cosas: han sido codificadas en forma de mitos, proverbios, clichés, lugares comunes, epigramas y parábolas. Es el esqueleto de todas las grandes historias.
El secreto es mantener la verdad por delante en la conciencia diaria. Si adoras el poder te sentirás débil, tendrás miedo y siempre necesitarás más poder sobre los demás para mantener a raya al miedo. Si adoras tu intelecto, el hecho de que te consideren listo, acabarás sintiéndote tonto y un fraude y siempre sentirás miedo de ser descubierto.
Etcétera.
Mirad, lo insidioso de estas formas de adoración no es que sean malvadas o pecaminosas; es el hecho de que son inconscientes. Son configuraciones por defecto. Son la clase de adoración en la que acabas cayendo día a día, volviéndote cada vez más selectivo con lo que ves y con cómo mides el valor sin darte cuenta del todo de lo que estás haciendo. Y el llamado “mundo real” no va a disuadirte de que funciones bajo tu configuración por defecto puesto que el supuesto “mundo real” de los hombres y del dinero y del poder ya va tirando bastante bien con el combustible del miedo y el desprecio, de la frustración, del ansia y de la adoración de uno mismo. Nuestra cultura contemporánea le ha puesto un arnés a estas fuerzas de modo que han generado una riqueza y una comodidad y una libertad personal extraordinarias. La libertad para ser señores de esos reinos diminutos que tenemos en el cráneo, a solas en el centro de la creación entera. Y este tipo de libertad suena muy atractiva. Pero, por supuesto, hay muchas clases distintas de libertad, y de la más preciosa de todas no vais a oír hablar mucho en ese gran mundo de triunfos y logros y exhibiciones que hay ahí fuera.
El tipo de libertad más importante implica atención y conciencia y disciplina y esfuerzo, y ser capaces de preocuparse de verdad por otras personas y sacrificarse por ellas, una y otra vez, en una infinidad de pequeñas y nada apetecibles formas, día a día. Esa es la auténtica libertad. Y en esa libertad es en lo que consiste que te enseñen a pensar.
La alternativa es la inconsciencia, la configuración por defecto, la “carrera de ratas”, la competitividad febril: la sensación constante y agobiante de que has tenido algo infinito y lo has perdido. Sé que lo más probable es que estas cosas no resulten divertidas ni simpáticas ni grandiosamente inspiradoras, que es como han de resultar las ideas centrales de los discursos de las ceremonias de graduación. Lo que son, bajo mi punto de vista, es la verdad, ya despojada de un buen montón de chorradas retóricas.
Obviamente vosotros podéis considerarlas como queráis. Pero por favor no las despreciéis como si fueran un sermón moralista de un locutorio radiofónico. Nada de esto tiene que ver con la moralidad ni con la religión ni con las sofisticadas preguntas sobre la vida después de la muerte. La verdad con V mayúscula tiene que ver con la la vida antes de la muerte. Tiene que ver con llegar hasta los treinta, o tal vez a los cincuenta, sin querer pegarte un tiro en la cabeza.
Tiene que ver con el verdadero valor de la verdadera educación, que no pasa por las notas ni los títulos y sí en gran medida por la simple conciencia: la conciencia de algo que es tan real y tan esencial, y que está tan oculto delante de nuestras narices y por todas partes, que nos vemos obligados a recordárnoslo a nosotros mismos una y otra vez:
“Esto es agua.”“Esto es agua.”
Lo inimaginablemente difícil es vivir de forma consciente y adulta día a día.