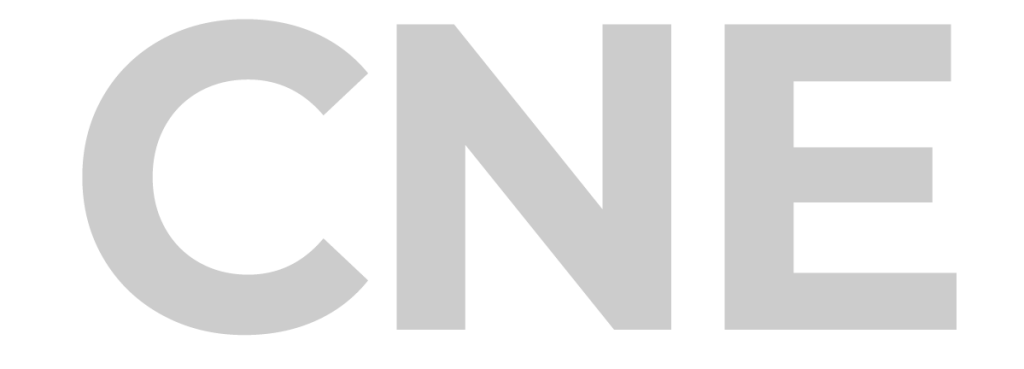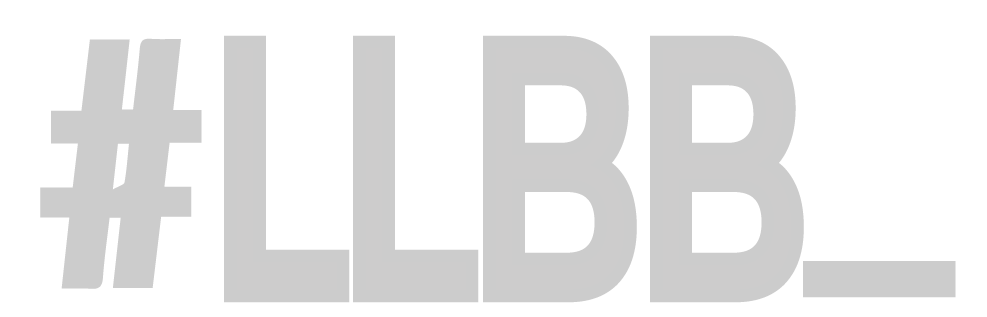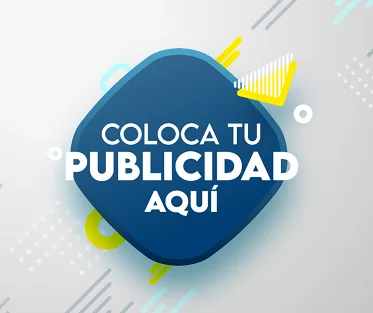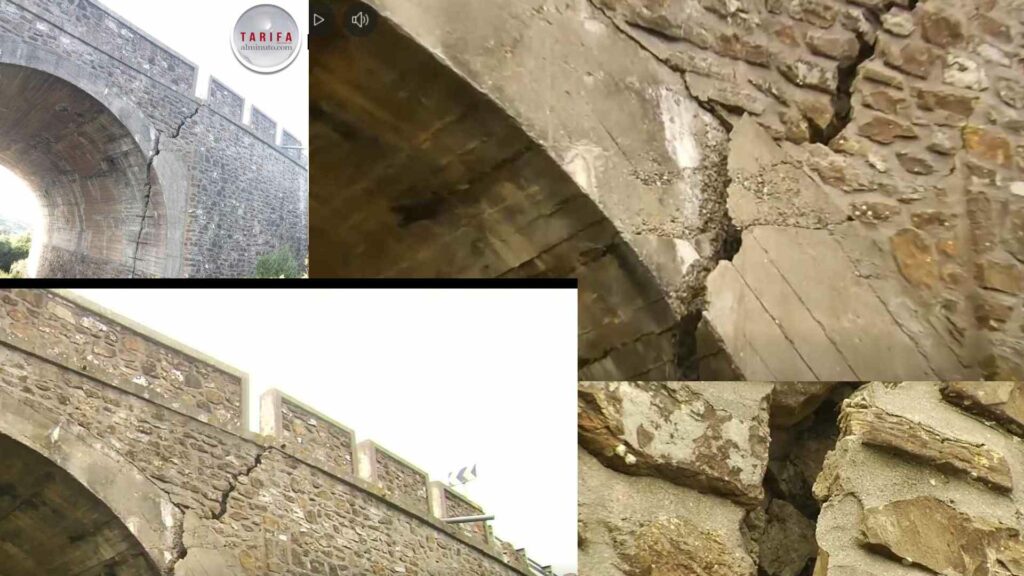Los feligreses del capitalismo-religión nos dicen que, si no hacemos nada, no vamos a conseguir nada, porque con esa actitud no se puede ganar en los triatlones de la existencia. Pero, ¿quién quiere ganar? Mucha gente se conforma con el segundo puesto o con el que toque sin que les importe.
No hay esclavitud más íntima que la de perder el vocabulario de la libertad, esa libertad que consiste en renunciar, en zafarnos de aquello que nos abate y nos agota. Por suerte, cuando todo nos aprieta y nos agobia, por fin, llega el verano con sus dones.
El verano llega para regalarnos la desnudez y la libertad de la pereza, y si añadimos la intensidad del calor, nos hacemos más rebeldes, reduciendo a cenizas las razones y excusas que nos exigen progresar sin término a costa de acabar con nosotros mismos.
Esta revolución jubilosa, que es el verano, nos hace accionar esa palanca de freno para detener el tren de la vida neoliberal de una vez por todas, porque preferimos parar, cuidarnos y broncear nuestra espalda antes que deflagrarnos al sol capitalista del éxito.
En suma, el verano nos enseña a reconciliarnos con esa insignificancia que somos. No es una estación del año, sino la invención o la aventura, lentísima pero certera, del fuego de la pereza, que como decía el crítico literario Roland Barthes, sigue sus propias ideas. Porque el cuerpo tiene ideas que no sabemos que tenemos.
Esa condición vulnerable que todos, como seres humanos, compartimos, llevó al ensayista y marxista Paul Lafargue (yerno de Karl Marx al casarse con su hija Laura) a proclamar en 1883 “El Derecho a la Pereza”, “derechos mil veces más noble y sagrados que los tísicos Derechos del Hombre”.
Lafargue inauguraba una filosofía que no era humanista, ni capitalista, pues se contentaba con ser bañista. “No quiero aprovechar el tiempo, quiero derrocharlo, y exijo mi derecho a hacerlo. No quiero cumplir mis sueños, solo quiero dormir tranquilo, y exijo mi derecho a la huelga y a la holganza”.
Así se quejaba Lafargue: “Ay, yo no quiero realizarme ni superarme, estoy cansado de tanto odiar y de desecharme a cada poco. A mí me gustaría, más bien, vivir de otro modo, retirarme, desconectar y no ir a ninguna parte, girar y girar en torno a mis amigas y amigos, como las aspas infinitas de un ventilador”.
Hoy, yo también quiero vindicar mi derecho a la pereza. Me he vuelto perezoso, veraniego y bañista, y canto como Lafargue a las causas perdidas de la inoperancia. Quiero volverme absolutamente inútil, absolutamente etéreo, absolutamente ausente, como una bolsa de plástico que se mece con el viento.
Que sí, que considero útil todo aquello que nos ayuda a ser mejores, pero no ese universo utilitarista que piensa que un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es más fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, que saber para qué puede servir la música, la literatura o el arte.
Nuestra sociedad considera las cosas que no comportan beneficios como un lujo superfluo, un peligroso obstáculo porque no son útiles. Hasta uno de los mejores novelistas universales como Flaubert, con irónica desolación, decía en su “Diccionario de lugares comunes” que la poesía era “del todo inútil” y los poetas unos “soñadores”.
Es obvio que Flaubert no compartía el sublime verso final de un poema de Hölderlin donde se recuerda el papel fundador del poeta: “Todo lo que permanece lo fundan los poetas”. No digo más.